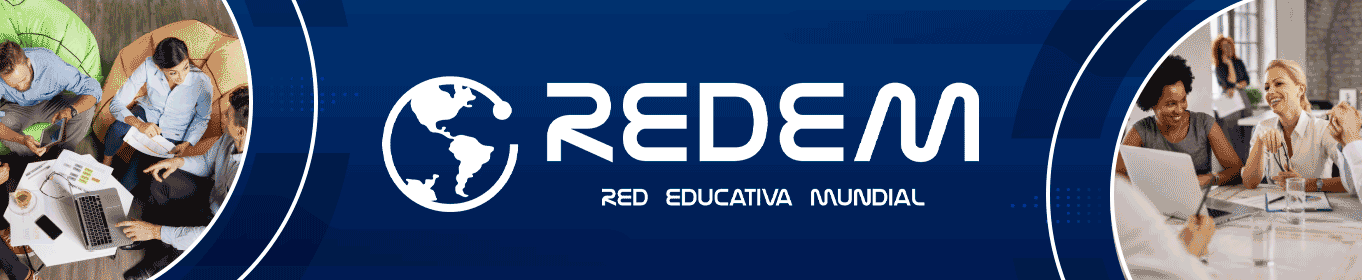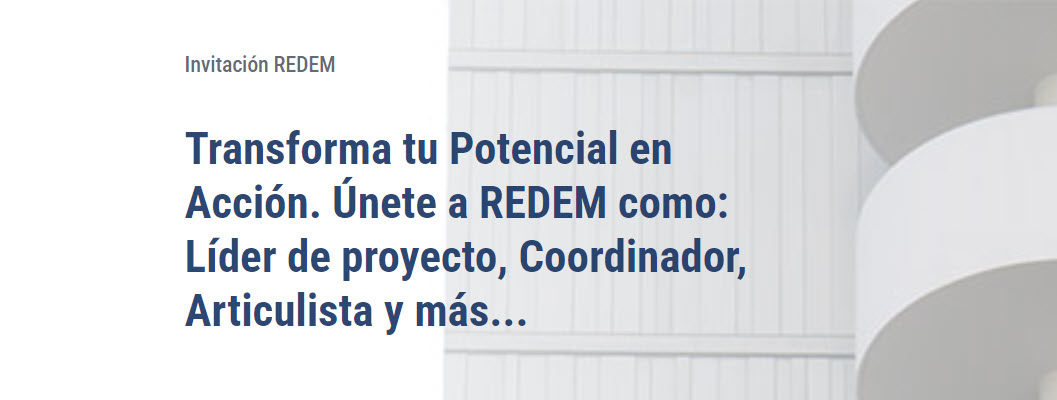Piense en matemáticas, y más concretamente en la clase de matemáticas: ¿ha pensado en operaciones, fórmulas y ejercicios? Es lo habitual. Y sin embargo, tienen mucho más que ver con razonar, comunicar, resolver problemas, representar. Poner el foco de la enseñanza en uno u otro lado afecta a las emociones, el autoconcepto (si pensamos que se nos dan bien o mal) y las creencias del alumnado hacia las matemáticas de diferente manera.
Hemos investigado esas tres dimensiones (emociones, autoconcepto y creencias) cuando las clases de matemáticas pasan de tener un enfoque “instrumental” (basado en reglas y procedimientos aplicados sin significado) a uno “relacional” (fundamentado en una comprensión profunda de los contenidos). Y hemos comprobado que el segundo permite al alumnado vivir la asignatura de una manera más positiva, a sentirse más competentes en matemáticas y a construir una visión más rica de lo que significa hacerlas.
Si es objetivamente mejor, ¿por qué es tan difícil de adoptar este modelo en la clase de matemáticas? Los avances curriculares, las orientaciones internacionales y la literatura científica inciden en su importancia, pero el profesorado a menudo prefiere repetir modelos de enseñanza similares a los que experimentó en su día como estudiante, y los libros de texto no suelen favorecer este enfoque.
Un punto de partida instrumental
Basta echar un vistazo a los libros de texto habituales para comprobar que la enseñanza de las matemáticas, tanto en primaria como secundaria, sigue estando marcada por un enfoque instrumental: “Esto se hace así, ejercita, repite”.
Esto es precisamente lo que nos encontramos al analizar redacciones de un grupo de 19 estudiantes a comienzo de 4º de primaria: la mayoría describía las matemáticas como una asignatura centrada en operaciones. “Los problemas son multiplicaciones, sumas, restas…”, escribía un alumno.
En estas redacciones, los alumnos percibían su competencia en matemáticas como baja. Las emociones, cuando eran positivas, se limitaban a un “me gustan” sin mayor profundidad. El mensaje era claro: las matemáticas eran ejercicios aritméticos rutinarios que había que superar. No se hacían referencias al razonamiento y a la comprensión.
El giro hacia la resolución de problemas
En un modelo de enseñanza instrumental se fomenta una comprensión superficial de los contenidos, pues el aprendizaje de estos requiere de la memorización de una serie de reglas. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase “no hace falta que lo entiendas ahora, simplemente hazlo”? Incluso en películas como Recuerdos del ayer (1991) aparece esta tendencia.
Las tareas a realizar suelen ser rutinarias, ejercicios, mientras que los problemas se reducen en muchas ocasiones a ejercicios con un contexto que actúa como decorado, sin aportar. Es posible que en este modelo aparezcan problemas genuinos al final, que supongan un reto y para los que no haya una regla directa de resolución.
Por el contrario, en un modelo relacional se persigue una comprensión profunda de los contenidos. El objetivo ya no es aprenderse una serie de reglas sin significado, sino conectar la experiencia previa para construir nuevo conocimiento.
Para ello es imprescindible movilizar procesos que indican actividad matemática de calidad: resolución de problemas; razonamiento, conjetura y prueba; argumentación; comunicación; representación; conexiones dentro y fuera de las matemáticas. El aprendizaje a través de la resolución de problemas implica que el alumnado se enfrenta a problemas auténticos, cuidadosamente seleccionados, sin haber recibido instrucción previa que los convierta en ejercicios. Es en la resolución de estos problemas, con el adecuado andamiaje por parte del profesorado (normalmente en forma de preguntas), donde emerge el nuevo contenido.
Por ejemplo, calcular el área un cuadrado “inclinado” en una cuadrícula, es todo un problema. Si no se conoce el teorema de Pitágoras, claro:
En la imagen podemos ver dos técnicas puestas en juego por el alumnado para resolverlo. Este problema da lugar a una extensión directa, pues si se plantea investigar el área de cuadrados con diferentes “inclinaciones”, la generalización te pone en bandeja el famoso teorema. Obsérvese que si primero se proporciona el teorema, como se haría en un modelo instrumental, el problema se convierte en un ejercicio rutinario.
Trabajando con el enfoque relacional
A lo largo del curso, nuestro grupo de 19 estudiantes trabajó con un modelo relacional, centrado en la resolución de problemas y en metodologías como las thinking classrooms, también conocidas en español como aulas para pensar, que surgen a raíz de un libro del profesor sueco Peter Liljedahl. En dicha obra se recoge una serie de técnicas que facilita la creación de una cultura de aula orientada a la resolución de problemas. Por ejemplo, que el alumnado se enfrente a ellos de pie, en pizarras borrables verticales y en grupos aleatorios de tres. De esta manera, la interacción se multiplica, al mismo tiempo que el docente se hace más consciente de qué está haciendo el alumnado.
El cambio fue radical. En junio, 15 de los 19 alumnos hablaban de las matemáticas como algo que tenía que ver con comprender, pensar, trabajar en grupo y encontrar sentido. Ya no se trataba de cuentas, sino de procesos. Una niña resumía así su experiencia:
“Las matemáticas para mí son poder entender los números. Me gusta trabajar en grupos en las pizarras en vez de hacerlo en solitario”.
Este cambio de enfoque no solo transformó la visión de la asignatura. También aumentó la autopercepción de competencia: seis estudiantes se sentían ahora “buenos en matemáticas”, frente a solo uno al inicio. Y en el plano emocional, 16 de 19 expresaban entusiasmo, diversión y tranquilidad, vinculando sus emociones positivas con actividades concretas como resolver problemas difíciles o colaborar en grupo.
El aula dejó de ser un lugar donde se repiten procedimientos para convertirse en un espacio de exploración y descubrimiento compartido.
El regreso al modelo expositivo
La historia, sin embargo, no acaba ahí. En enero del curso siguiente, ya en 5º de primaria, este mismo alumnado volvió a un enfoque instrumental, basado en ejercicios individuales y enseñanza expositiva. Volvimos a pedir redacciones a principios de curso en las que compartieran sus emociones y creencias sobre la asignatura. El contraste fue inmediato. Menos de la mitad de las redacciones incluían ahora una visión clara de las matemáticas, y muchas reflejaban aburrimiento o desánimo, como indica un alumno:
“Este año las mates son más aburridas porque la mayoría de las veces hacemos cuentas”.
Curiosamente, la percepción de competencia seguía siendo alta: doce alumnos se sentían seguros. Pero las emociones se tornaron negativas para quienes habían disfrutado de un aprendizaje relacional. La incoherencia entre lo que habían vivido antes y lo que ahora encontraban en clase generaba frustración.
Al mismo tiempo, otro grupo de estudiantes mostraba alivio: “No tenemos casi ningún problema difícil… me gustan las matemáticas”. Para algunos, la baja demanda cognitiva resultaba cómoda, aunque poco estimulante.
Lo que nos dicen estos hallazgos
Los resultados de esta pequeña investigación confirman algo que la literatura científica internacional lleva años subrayando: la cultura de aula condiciona la relación del alumnado con las matemáticas. Un enfoque basado en la resolución de problemas no solo proporciona aprendizajes significativos, sino que también fomenta emociones positivas y refuerza la confianza en las propias capacidades. Por el contrario, volver a un modelo instrumental puede erosionar ese vínculo, especialmente en quienes han descubierto que las matemáticas pueden ser algo más que cuentas.
Fuente: Pablo Beltrán-Pellicer, Gregorio Morales Ordóñez y Sergio Martínez-Juste / theconversation.com