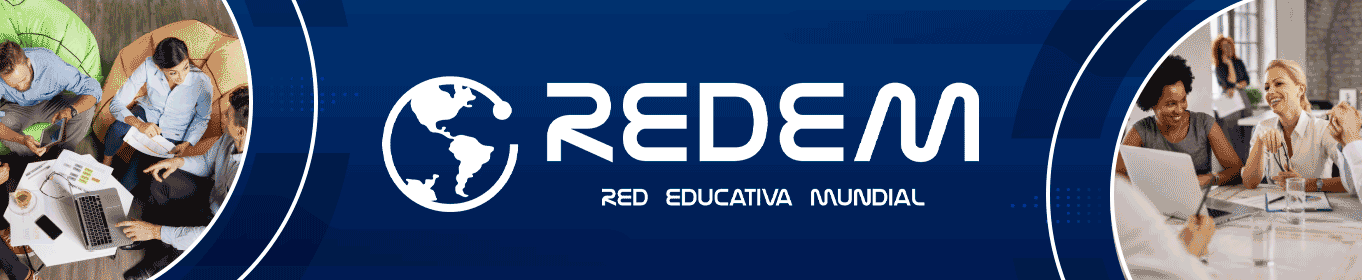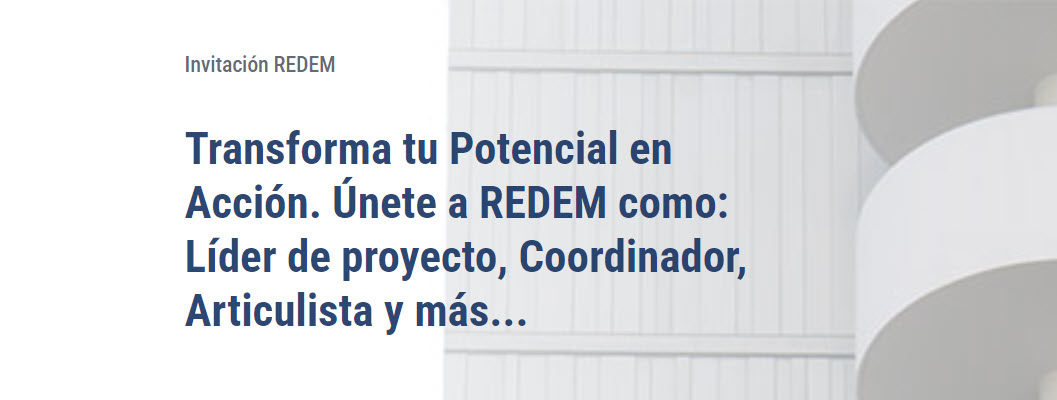Los primeros veinticinco años del siglo XXI han marcado una inflexión histórica: el mundo ya no se transforma lentamente, sino en cascada. La emergencia climática, el colapso democrático, las migraciones masivas, la disrupción tecnológica, las guerras híbridas y la desinformación son síntomas de una “policrisis” global: crisis entrelazadas en sus causas, que “degradan significativamente las perspectivas de la humanidad, generando daños emergentes mayores que la suma de los que causarían por separado”.
Este entramado de crisis simultáneas y conectadas exige respuestas éticas e institucionales innovadoras, y la universidad no puede permanecer como un actor pasivo ni limitarse a su función académica clásica. Como hemos explorado en el reciente libro Geopolítica de la educación superior, debe convertirse en un actor global con voz propia y compromiso ético con el bien común.
La universidad como actor global
Frente a las visiones tecnocráticas que reducen el valor de la universidad a indicadores de eficiencia, productividad o empleabilidad, proponemos una noción más ambiciosa: la universidad como nodo de anticipación, deliberación y transformación social.
Ser un actor global no es internacionalizarse ni competir en índices internacionales, sino incidir en los debates públicos más urgentes: justicia climática, equidad digital, gobernanza de los bienes comunes, inteligencia artificial responsable, inclusión y paz.
Casos que iluminan un nuevo camino
No se trata solo de una aspiración teórica. Hay universidades en distintas partes del mundo que ya están actuando como verdaderos agentes de cambio global. La Western Sydney University ha sido reconocida como la universidad más influyente del mundo por su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible con un enfoque que combina inclusión social, innovación local y sostenibilidad ambiental.
En Croacia, el Zagreb Living Lab de la Facultad de Arquitectura de Zagreb transforma un antiguo barrio industrial en una plataforma de soluciones ecológicas cocreadas por ciudadanía, estudiantes y oenegés locales. Financiado por la Unión Europea, este laboratorio urbano ha desarrollado huertos comunitarios, muros verdes y tecnologías de acuaponía, integrando conocimiento científico y saber local.
Gobernanza universitaria con principios
En 2023, la ONU instó a construir un “nuevo multilateralismo inclusivo y eficaz” que incorpore a la sociedad civil y a las universidades en la gobernanza global. Este llamamiento, recogido en el Pacto para el Futuro, sitúa a la comunidad académica como actor clave en la construcción de soluciones basadas en evidencia, justicia y cooperación.
Esto implica revisar las formas de gobernanza, abrir espacios de participación real para estudiantes, investigadores y actores del entorno, y alinear la gestión institucional con los retos civilizatorios actuales. No basta con tener comités de sostenibilidad o cátedras de ODS: hace falta integrar estos compromisos en la estrategia central de las universidades.
De universidades que tenemos, a las que necesitamos
Formar liderazgos éticos, construir ciudadanía crítica, tejer redes de cooperación Sur–Sur y Norte–Sur, desmercantilizar el conocimiento, apostar por la ciencia abierta… Estos son algunos de los desafíos a los que se enfrentan las universidades si quieren contribuir a una transformación con sentido.
Educar, investigar y transferir conocimiento no son actividades neutrales. Cada elección académica –qué investigar, con qué fines, desde qué lenguajes y con qué actores– implica una toma de postura ética. Proponemos, por tanto, una ética para la acción universitaria que vaya más allá de la retórica: una ética comprometida, abierta, corresponsable y situada en el tiempo que nos toca vivir.
Estudiar e investigar ¿para qué?
Esta ética exige reconocer que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la realidad. La universidad debe preguntarse constantemente: ¿a quién sirve este saber? ¿Qué efectos tiene su aplicación? ¿Quién queda excluido? Adoptar esta perspectiva implica asumir que el mérito académico debe complementarse con valores como el cuidado, la justicia cognitiva, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad.
Una ética para la acción también obliga a revisar los modos en que se produce y comparte el conocimiento. Apostar por la ciencia abierta, por el acceso libre a datos y publicaciones, por metodologías participativas y por el reconocimiento del saber situado de comunidades tradicionales o vulnerables es parte esencial de este compromiso. No basta con la excelencia científica; se requiere también relevancia social y sensibilidad moral.
Mejorar el mundo
Una universidad ética es aquella que no se limita a describir el mundo, sino que trabaja activamente para mejorarlo. Es aquella que, al tiempo que forma para el empleo, también forma para la vida en común, para el compromiso democrático, y para la responsabilidad frente al otro y al planeta.
En definitiva, proponemos que la universidad recupere su alma pública. Con sus 26 000 instituciones, 254 millones de estudiantes y 18 millones de docentes en todo el mundo tiene una potencia transformadora extraordinaria. Para activarla necesita coraje institucional, visión ética y voluntad política. Porque si bien la universidad no puede salvar el mundo por sí sola, ninguna solución profunda será posible sin ella.
La universidad necesita asumir que su rol no es solamente formar profesionales ni publicar papers. Es ayudar a construir futuros sostenibles.
Fuente: Rubén Garrido-Yserte / theconversation.com