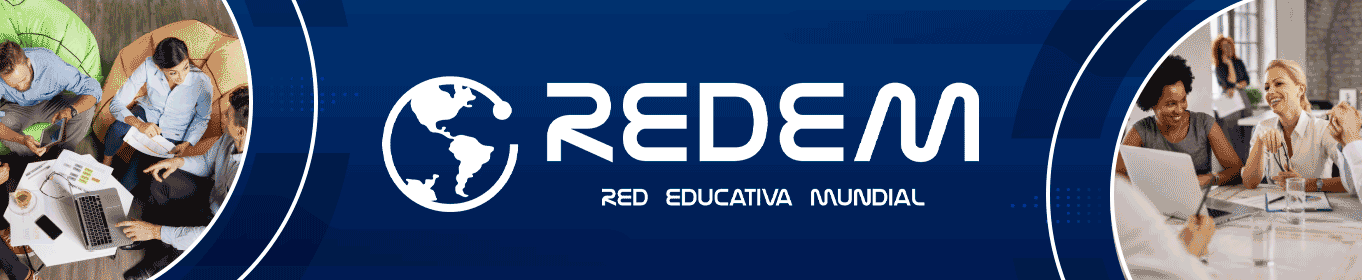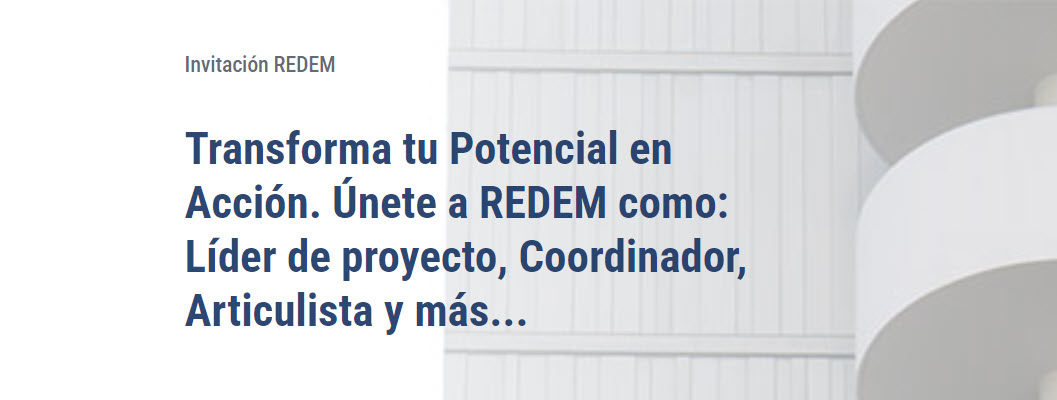En la actualidad, el 42,1 % del alumnado de educación primaria y el 31,4 % del de educación secundaria en España cursa programas en los que una parte de las asignaturas se imparten en inglés.
La puesta en marcha de estos programas (en el curso académico 2004-2005) se realizó sin que existieran estudios que analizaran las posibles implicaciones que dicha medida pudiera llegar tener para el estudiantado, lo que explica que aún hoy siga siendo motivo de debate. Ante la duda sobre si son beneficiosos o no, entender qué dice la investigación y ser conscientes de sus limitaciones puede ser clave para la toma de decisiones.
El debate entorno al AICLE
Lo que coloquialmente conocemos como “programas bilingües” en realidad se llaman programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE o CLIL por sus siglas en inglés) y consisten en impartir en inglés entre un 30 y un 50 % de las asignaturas del currículum.
Quienes apoyan estas medidas argumentan que, hoy en día, saber inglés es una necesidad y que su uso como lengua vehicular no produce un detrimento de la lengua materna ni de los contenidos curriculares.
Quienes se oponen a esta metodología se preguntan a costa de qué debe priorizarse el aprendizaje del inglés y consideran que hacer entender conceptos complejos en una lengua extranjera resulta más difícil, lo que se traduce en una reducción y simplificación de las materias impartidas.
Este debate es tan antiguo como vigente dado que tanto su implantación como su desaceleración (desde 2023) se han llevado a cabo sin evidencias los que justifiquen.
¿Qué dice la ciencia?
Una de las grandes críticas al programa bilingüe es que, a pesar de ser un proyecto piloto prácticamente sin antedecentes y del profundo cambio que supondría para el sistema educativo, este se implementó sin contar con mecanismos de control que permitieran evaluar su desempeño.
Como consecuencia, ahora resulta difícil extraer conclusiones sobre los efectos que ha tenido a lo largo de estos años. Aunque sin duda se trata de un tema que requiere mucha más investigación, algunos estudios lo han analizado; sobre todo, en la Comunidad de Madrid, donde estos programas llevan más tiempo en funcionamiento.
Los resultados se igualan en secundaria
Diversas investigaciones concluyen de forma clara y sistemática que el alumnado de los programas bilingües obtiene mejores resultados en todas las competencias evaluadas (tanto en inglés como en el resto de las asignaturas). Pero ¡cuidado! Esto no necesariamente tiene que ver con el impacto del bilingüismo, porque los estudiantes que optan por estos programas suelen pertenecer a familias con mayor nivel económico y cultural, mientras que el alumnado con menor desempeño académico (por ejemplo, quienes presentan dificultades de aprendizaje) suelen evitarlos. Es decir, no estamos comparando alumnado con perfiles similares.
Por ello, los estudios que abordan este tema desde una perspectiva científica deben aplicar métodos estadísticos que garanticen que los grupos comparados sean equivalentes en todos los aspectos que podrían influir en los resultados. Cuando estos se controlan, observamos que, en educación primaria, los programas bilingües mejoran la competencia lingüística en inglés. Sin embargo, su impacto en la adquisición del resto de habilidades no está de todo claro.
Algunos estudios señalan que los programas bilingües reducen el nivel de conocimientos curriculares, mientras que otros afirman que no tienen ningún efecto, ni positivo ni negativo, sobre la adquisición de contenidos. De todas formas, llama la atención que todas estas diferencias entre los programas bilingües y “monolingües” podrían desaparecer al final de la ESO, dado que tanto el nivel de conocimientos como el dominio del inglés tiende a igualarse en esta etapa.
Ámame en lengua materna, ódiame en lengua extranjera
Limitarse a comparar los resultados lingüísticos y curriculares puede no ser suficiente para valorar el impacto de los programas bilingües. Por ejemplo, está ampliamente demostrado que pensar, leer o conversar en la lengua materna genera emociones más intensas que hacerlo en un idioma extranjero.
No obstante, resulta difícil que las investigaciones logren cuantificar cómo influye esto en el aula. Educar, especialmente a lo largo de la educación obligatoria, no consiste solo en transmitir contenidos, sino que también se espera fomentar la reflexión, despertar la curiosidad, generar conciencia crítica y hacer del aprendizaje un momento de disfrute.
Por ello, aunque consigamos transmitir una idea, ¿qué capacidad tiene el alumnado de transformarla, razonar, debatir o sorprenderse con ella en inglés? ¿Podemos los docentes ilusionar en esta legua?
Las evidencias tanto a favor como en contra de los programas bilingües son limitadas, y es posible que, al final de la ESO, dichas diferencias sean mínimas en cuanto al nivel de inglés y de contenidos aprendidos. Mientras tanto, convendría analizar si en estos programas se transmiten eficazmente otro tipo de saberes esenciales.
Fuente: Uxue Pérez Litago / theconversation.com